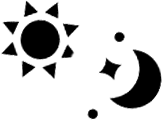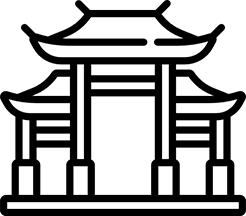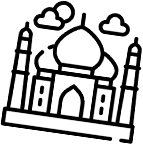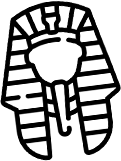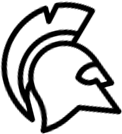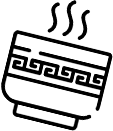Los hermanos dioscuros, los hermanos inmortales
Introducción
Según refiere el mitógrafo romano Cayo Julio Higino (64 a.C.-17 d.C) en su Astronomía, «Se ha demostrado que, de entre todos los hermanos, eran los más afectuosos porque ni lucharon por el reinado ni emprendieron ninguna empresa sin haber llegado a un acuerdo». Eran la más viva imagen del amor fraterno, y eso era algo que no podía quedar sin premio. Así, y como explica el astrónomo Eratóstenes de Cirene (276-194 a. C.), «Zeus quiso recompensar este estupendo testimonio de fraternidad, los denominó Géminis y los ubicó a ambos juntos en el firmamento» en forma de constelación como ejemplo perenne para los hombres.
Una paternidad discutida
El premio concedido por Zeus no es tampoco casual. Castor y Pólux son los Dioscuros, nombre griego por el que se los conoce y que significa precisamente «hijos de Zeus». Aunque no es el único apelativo que ambos hermanos reciben: otro es el de tindáridas, esto es, «hijos de Tindáreo», rey de Esparta y esposo de Leda, una de las conquistas del señor del Olimpo, quien la poseyó metamorfoseado en cisne. Entra aquí, pues, la cuestión de los orígenes de ambos héroes, tema que ya dio mucho que hablar en la Antigüedad. La versión más habitual, recogida en la Biblioteca mitológica atribuida a Apolodoro de Atenas (siglo a. C.), es la que hace a Zeus padre de Pólux y Helena, la bella que llevará a los griegos a la guerra de Troya; Tindáreo, por su parte, lo sería de Cástor y Clitemnestra, la esposa adúltera y homicida de Agamenón de Micenas. Dios y mortal habrían yacido con Leda la misma noche y habrían engendrado por tanto a esas parejas de mellizos, que habrían venido al mundo en sendos huevos.
Mas hay otras versiones del origen de Cástor y Pólux: si en la Ilíada de Homero (siglo VIII a.C.) Helena se limita a mencionarlos como sus hermanos, en la otra gran epopeya homérica, la Odisea, parece sugerirse que ambos son hijos de Tindáreo y Leda. Todo lo contrario sucede en los Himnos homéricos, una heterogénea colección de poemas en verso épico datados entre el siglo vi a.C. y la época imperial. Dos de esas composiciones están dedicadas a los «Dioscuros»>, nombre que aparece aquí por vez primera. Son, pues, hijos de Zeus, lo que no impide que en ambas se aluda a ellos también como tindáridas. No menos alambicada es la cuestión de la muerte de Castor. La versión recogida por Apolodoro lo hace víctima del conflicto con sus primos Idas y Linceo por el reparto del ganado robado por los cuatro en Arcadia. Los autores romanos, en cambio, aportan otros finales alternativos. En el primero de ellos, apuntado por Higino en su Astronomía, Cástor habría muerto durante la operación de rescate de su hermana Helena, cautiva en la ciudad ática de Afidna. En otra de sus obras, Fábulas, el mismo autor señala que Cástor fue asesinado por sus primos, pero no por la cuestión del ganado, sino como venganza por el rapto de las hijas de Leucipo, que en esta versión son las prometidas de Idas y Linceo. El poeta Ovidio (43 a. C.-17 d. C.) hace suya también esta variante en su poema Fastos.
Donde sí hay acuerdo entre las diferentes fuentes es en la conclusión: Pólux se niega a disfrutar de la inmortalidad que le corresponde como hijo de Zeus si su hermano Cástor permanece muerto. Tales fueron sus ruegos que al final el dios del trueno concedió a ambos vivir alternativamente un día en el Olimpo y otro en el Hades.
La inmortalidad compartida
Las referencias literarias que tienen a los Dioscuros como protagonistas no son especialmente abundantes. Sus nombres aparecen ya en las epopeyas homéricas, pero apenas como referencia, pues ninguno de ellos pudo participar en la guerra de Troya para rescatar a su hermana Helena. Así, en el canto undécimo de la Odisea, cuando Ulises refiere su descenso al Hades, dice: «También vi a Leda, esposa de Tindáreo, la cual dio a luz dos hijos de poderosos sentimientos, Cástor, domador de caballos, y Pólux, bueno en el pugilato, a quienes mantiene vivos la tierra nutricia, que incluso bajo tierra son honrados por Zeus y un día viven y otro están muertos, alternativamente, pues tienen por suerte este honor, igual que los dioses>>.
Esa inmortalidad compartida la trata también el escritor sirio de expresión griega Luciano de Samósata (125-181 d.C) en uno de sus Diálogos de los dioses. En él, Apolo refiere a Hermes su estupefacción ante Cástor y Pólux, a los que se ve incapaz de distinguir, todo lo tienen igual, «el medio cascarón del huevo, una estrella encima y un dardo en la mano y un caballo blanco cada uno, hasta el punto de que yo he llamado muchas veces Castor al que era Pólux y Pólux al que era Castor». La diferencia, señala Hermes, está en el rostro surcado de cicatrices propio de un boxeador de Pólux. Apolo, sin embargo, no ve satisfecha aún su curiosidad: «¿Por qué diablos no están los dos con nosotros, sino que a partes iguales uno está hoy muerto y mañana es un dios?», pregunta. La explicación dada por Hermes del reparto de la inmortalidad entre los dos hermanos tampoco convence a Apolo: «Pues no es muy inteligente el reparto, Hermes, ya que de este modo no se verán nunca el uno al otro, que es lo que en el fondo estaban deseando, creo yo”.
Las obras literarias en las que los gemelos tienen un rol más desarrollado, aunque sin llegar tampoco a protagonistas, son las que tienen que ver con la expedición de los argonautas, en la que ambos participaron. Sendos poemas épicos titulados Las argonáuticas, el uno en griego, de Apolonio de Rodas (295-215 a. C.), y el otro en latín, de Valerio Flaco (h. 45-90 d. C.), recrean las dotes pugilísticas de Pólux en su combate con el bébrice Ámico.
Cástor y Pólux
La doble concepción en la reina Leda
El abrazante sol de la tarde caía pesadamente sobre los somnolientos guardias encargados de custodiar las pesadas puertas de bronce que franqueaban el paso a la ciudadela de Esparta e incendiaba el aire que respiraban. Ni la más leve brisa aliviaba el ígneo fulgor de los rayos del sol, que resplandecía llameante y majestuoso en lo alto del cielo, y el sudor empapaba los cuerpos de los amodorrados soldados a quienes se había encomendado proteger la inviolabilidad del recinto. Al ver a la augusta Leda descender por las escalinatas del palacio y acercarse al portón, los guardias, avergonzados por su debilidad, alejaron las tinieblas que entrecerraban sus párpados, enmendaron la postura y enderezaron con orgullo las afiladas lanzas y los bruñidos escudos.
– ¡Paso a la reina! ¡Abrid las puertas! -gritó el soldado que estaba al mando del destacamento.
Al punto los goznes chirriaron. Antes de atravesar el umbral, la hija de Testio inclinó levemente la cabeza en señal de gratitud y dedicó a los guardias una sonrisa exenta de todo reproche. Los festejos organizados para celebrar la restitución en el trono de su esposo Tindáreo se habían prolongado durante varios días, el vino había corrido generosamente entre la tropa y la reina sabía que, tras las fastuosas celebraciones, los soldados estaban fatigados y hambrientos de sueño.
La joven reina quería estar sola. Su boda con Tindáreo, a quien su padre, el rey Testio, había dado refugio en la corte etolia durante su exilio, le había procurado un esposo, un trono y una nueva patria, y la augusta soberana necesitaba reflexionar sobre su futuro y su nuevo hogar y su nueva familia.
Absorta en sus cavilaciones, Leda encaminó sus pasos hacia el este, se adentró en un campo de amapolas y tomó el amable sendero que conducía al verdeante bosque de álamos y laureles junto al cual discurrían las cristalinas aguas del río Eurotas. Al alcanzar la ribera, se sentó en un claro para aspirar el aroma de los delicados nenúfares que flotaban entre los juncos, y, acunada por el suave murmullo del agua, sus pensamientos comenzaron a vagar por sus recuerdos y, poco a poco, la nostalgia se instaló en su ánimo y ensombreció su rostro. Le entristecía haber tenido que decir adiós a los paisajes de su infancia para emprender una nueva vida en tierras extrañas, lejos de sus seres queridos.
Mientras tanto, en los cielos, el impetuoso Zeus, portador de la égida, había convencido a Hipnos para que abandonara su palacio subterráneo junto a las aguas del Leteo, viajara al Olimpo y le infundiera un irresistible sueño a su esposa, la celosa y colérica Hera. La diosa de los níveos brazos dormía plácidamente en su perfumado lecho, ajena a las maquinaciones del Crónida, y tan profundo era su sueño que no advirtió que su esposo abandonaba a hurtadillas la morada celeste para protagonizar una de sus escapadas amorosas.
El amontonador de nubes había puesto sus ojos en la hermosa Némesis, la diosa encargada de impartir la venganza divina y castigar la desobediencia y los actos de desmesura. Prendado de su belleza, Zeus ansiaba poseerla, pero la hija de la Noche era una divinidad tan bella como escurridiza, y consciente de la indeseada atención de la que era objeto por parte del Crónida, se ocultaba entre los mortales para sus traerse al insistente cortejo del dios.
Apremiado por el deseo, Zeus no tardó en encontrarla. Ensimismada en sus pensamientos, la repartidora no advirtió la presencia del Crónida, si bien esta no pasó desapercibida entre los animales del bosque, que enseguida sintieron que a su alrededor el aire se inflamaba y se llenaba de augurios. Al presentir el divino aliento del hijo de Crono, los grillos y las cigarras enmudecieron, los pájaros interrumpieron sus trinos, la brisa se aquietó y un pavoroso silencio se apoderó de la espesura. Alertada por la repentina quietud que invadía la floresta, Némesis intuyó la cercanía del señor de los cielos y se incorporó de un salto.
– ¿Qué buscas en estas tierras, hijo de Crono? -lo increpó la diosa, poniéndose en guardia.
-Es a ti a quien busco -respondió Zeus acariciando los rizos de su barba con una sonrisa artera
– Nada quiero contigo, amontonador de nubes. Será mejor que regreses junto a tu esposa antes de que tus fechorías desaten su cólera, pues la diosa de los ojos de novilla es una mujer celosa y no permitirá que la avergüences con tus correrías.
Las palabras de Némesis no amedrentaron a Zeus, que siguió acercándose a ella con la mirada encendida de lujuria. Al ver la determinación del Crónida, la diosa decidió recurrir a un ardid: se acurrucó, empequeñeció su cuerpo y lo cubrió de pequeñas plumas, y, así, convertida en un ligero gorrión, se apresuró a adentrarse en el oscuro bosque para emprender la huida.
Pero el amontonador de nubes también dominaba el arte de la metamorfosis, y, al ver que la diosa cambiaba de forma y echaba a volar, se apresuró a desplegar sus recios brazos y a transformarse en un ágil halcón. Zeus sometió a la diosa a una persecución implacable y al llegar a campo abierto, casi logró darle caza. Cuando estuvo a punto de atraparla, Némesis se transformó en una yegua robusta y veloz. Durante unos instantes el olímpico se quedó desconcertado, y la diosa aprovechó su confusión para darle coces y emprender la huida al galope. Zeus no tardó en reaccionar, y, furioso, se apresuró a desprenderse de las alas y a metamorfosearse en un brioso corcel. Lanzados ambos a la carrera, Zeus continuó persiguiéndola encarnizadamente hasta un prado herboso, donde, al cruzarse con un apacible rebaño de carneros, la diosa detuvo el trote, cubrió su cuerpo de velluda lana y, de este modo, transformada en una simple oveja, se internó en el rebaño con la esperanza de pasar desapercibida y engañar al taimado Crónida.
Pero el soberano del Olimpo, también se transformó, adoptando la forma de un perro pastor, y se dedicó a olisquear uno a uno a los mansos rumiantes hasta que descubrió una rolliza oveja cuya lana desprendía la fragancia de los narcisos que perfumaban la corona de la diosa. Recuperando la forma antropomórfica, el dios de los cielos se abalanzó sobre ella, la aprisionó con sus fornidos brazos y, oprimiéndola contra su pecho, la obligó a recobrar la apariencia humana.
Némesis gritaba y forcejeaba, pero el Crónida la sujetaba con fuerza para impedir que se le volviese a escapar. Se disponía a poseerla cuando, de repente, el sol se ocultó precipitadamente tras las crestas de las montañas, el horizonte se tiñó de púrpura y, ante sus ojos asombrados, el cielo se cubrió con las tinieblas de la noche.
– ¡No te saldrás con la tuya, hijo de Crono! -tronó una voz colérica que sacudió las mismísimas entrañas de la tierra.
– ¡Madre, socórreme! -suplicó Némesis.
Los aterrados gritos de la joven diosa habían viajado a través del éter y habían llegado a oídos de su madre, Nix, quien, al escuchar las angustiosas súplicas de su hija, se había apresurado a abandonar la morada que habitaba en el Tártaro, en la región del inframundo, para acudir en su ayuda. Sorprendido y enojado por la intromisión, Zeus bajó la guardia durante un instante, descuido que aprovechó Némesis para zafarse del abrazo del dios y, amparándose en la oscuridad de la noche, emprender de nuevo la huida.
– ¡No vuelvas a acercarte a mi hija! -lo exhortó Nix en tono amenazador.
– Esta vez te has salido con la tuya, hija del Caos. ¡Pero no consentiré que me des órdenes! -bramó Zeus con los ojos centelleantes de ira.
Malhumorado y exhausto tras la infructuosa persecución, el humillado Crónida se recostó a descansar junto al Eurotas antes de iniciar el regreso al Olimpo. Repentinamente, el sonido de una melodiosa voz que entonaba una vieja canción etolia dispersó sus pensamientos y atrajo su atención.
– ¿De quién es esta voz tan dulce? -se preguntó, espoleado por la curiosidad.
Seducido por la triste melodía, el amontonador de nubes se propuso descubrir quién era la joven que le alegraba los oídos con una canción tan bella. Siguió la melodía hasta que llegó a un claro en el que las aguas del río se aquietaban formando un pequeño estanque. Sentada sobre la mullida hierba, Leda cantaba despreocupada su canción sin sospechar que el padre de los dioses y los hombres la había descubierto su presencia y la observaba encandilado.
Sin embargo, para evitar asustar a la muchacha con los abrumadores atributos de su divinidad, el taimado Crónida ideó un plan para ganarse su confianza. El amontonador de nubes se irguió, extendió los recios brazos y los transformó en un par de majestuosas alas. Al punto, su cuerpo se contrajo y se cubrió de un níveo plumaje, el cuello se estiró y la ensortijada barba dio paso a un delicado pico negro y amarillo. De este modo, metamorfoseado en un primoroso cisne, Zeus salió del bosque y, con sigilo, se acercó a Leda.
Al ver al regio animal allegándose desde la espesura, Leda interrumpió su canción y, curiosa, permitió que se le acercara. Sin ningún temor, le acarició el largo cuello, y, embelesada, dejó que sus dedos resbalaran por el suave plumaje hasta alcanzar la delicada cola.
– ¡Qué hermoso eres! -susurró Leda con dulce inocencia-. Y tus plumas son tan blancas y suaves…
Estremecido de placer, el cisne desplegó las magnas alas contra la oscuridad del firmamento y deslumbró a la hija de Testio con su inmaculada blancura.
Cuando Leda despertó, su piel resplandecía aún más y contrastaba con el rojo encendido que abrasaba sus mejillas. Al incorporarse, todavía confusa a causa de las perturbadoras imágenes que poblaban el ensueño del que acababa de emerger, la hija de Testio se cubrió pudorosamente los temblorosos pechos con una mano mientras, con la otra, se ponía la ligera túnica, que yacía sobre el suave manto de hierba que le había servido de lecho.
El suave murmullo de las aguas del Eurotas le recordó la melancólica canción que cantaba antes de quedarse dormida y soñar con el hermoso cisne cuya belleza y mansedumbre la habían subyugado.
Al recordar las fuertes palmas acariciándole los muslos, el súbito espasmo en la entrepierna, Leda sintió que una ráfaga de placer recorría su cuerpo y sus mejillas se ruborizaron.
Tambaleándose, aturdida aún por el perturbador recuerdo, la hija de Testio cubrió su desnudez y se peinó la alborotada melena antes de adentrarse de nuevo en el bosque para emprender el camino de regreso a Esparta. Solo ha sido un sueño, se dijo a sí misma mientras dejaba que el agua del Eurotas refrescase su encendido rostro.
En el mégaron, el gran salón del palacio real, apenas quedaban ya unos pocos hombres que seguían bebiendo vino y celebrando con chanzas y canciones la muerte del usurpador Hipocoonte y la restitución en el trono de Tindáreo, su legítimo rey. A esa hora, avanzada ya la noche, la mayoría de los lacedemonios que habían asistido al banquete había optado por retirarse a sus aposentos tras nueve jornadas de agotadoras celebraciones, pero Tindáreo, exultante de felicidad y eufórico de vino, se resistía a abandonar a sus camaradas, que seguían entrechocando las copas y rindiendo tributo a Dionisio.
– ¡Un brindis por nuestra soberana, la bella Leda! -propuso un viejo guerrero que había servido a las órdenes del rey Ébalo, el padre de Tindáreo.
– ¡Por nuestra soberana! -gritaron los hombres al unísono.
Tindáreo sonrió, conmovido por el gesto, y apuró su copa.
Mientras en el salón corría el vino y se reanudaban las canciones, Tindáreo, acuciado por el ansia, abandonó el mégaron y recorrió con paso veloz los pasillos que conducían a los aposentos de la reina. Al entrar en la regia cámara, vio a su esposa de pie, junto a la ventana, aspirando el tibio aroma de los jazmines y contemplando ensimismada el resplandor de la luna llena. Tindáreo fue hacia ella, le apartó los ondulados cabellos y la besó apasionadamente en la nuca mientras sus dedos retiraban la tela que le cubría los hombros y se deslizaban por su espalda. Leda, absorta en sus cavilaciones, no se había percatado de la llegada de su esposo y se sobresaltó al notar el cálido contacto de sus robustas manos sobre sus brazos desnudos.
Poco a poco, las caricias de Tindáreo sacaron a Leda del trance en el que se hallaba sumida. Apremiado por el deseo, la despojó del peplo, y la llevó hasta el perfumado lecho, donde le hizo el amor hasta que los rosados dedos de la aurora apartaron las tinieblas de la noche y en el horizonte asomaron las y luces del alba. Colmada la pasión, Tindáreo se quedó dormido en brazos de su esposa, sin sospechar que la semilla que acababa de plantar en su vientre ya había empezado a germinar junto a la simiente divina del inmortal soberano olímpico.
El doble alumbramiento
– ¡Muchacha, ve a la cocina enseguida y trae un plato de higos! -ordenó la vieja Agarista a una de las sirvientas. – ¡Y no te entretengas! La reina tiene un antojo.
En los jardines del palacio de Esparta, Leda disfrutaba de la caricia del sol y de la suave brisa otoñal, impregnada aún de los perfumes del verano, y volvía a tener hambre. La joven soberana estaba encinta, y la feliz noticia había sido acogida con gran alegría en todos los rincones del país y, de manera especial, por el rey, que estaba exultante ante la perspectiva de ver nacer a su primer hijo. Todo parecía indicar que la reina era una mujer fértil que le proporcionaría a Tindáreo una prole numerosa con la que asegurar la continuidad del linaje de Ébalo y, con ella, la paz y la política de alianzas que Esparta había establecido con las demás ciudades del Peloponeso.
Agarista, la sabia nodriza que había criado a Tindáreo desde que nació, se ocupaba ahora del bienestar de la reina, cuyo apetito se había vuelto caprichoso y descomunal. Desde que estaba encinta, ninguno de los manjares que le traían de la cocina parecía saciar su hambriento estómago, y Agarista, siempre pendiente de los deseos de la soberana, se afanaba por satisfacer sus antojos y supervisaba con diligencia que todo estuviera a punto para cuando llegara el momento de recibir al recién nacido. Aunque todavía faltaban varios meses para que Leda diera a luz, su barriga había alcanzado un volumen extraordinario, y por eso, y también por la sorprendente gula de la que hacía gala, la nodriza barruntaba que la soberana llevaba más de un retoño en su vientre.
-Haz acopio de fuerzas, hermosa Leda, pues estoy con vencida de que en un mismo parto alumbrarás a más de un hijo -le decía.
Leda, consciente de la avidez que la devoraba por dentro, también presentía un embarazo múltiple.
– ¡Ah!, ¡Cómo extraño la compañía y los consejos de mi madre, la sabia reina Eurítemis! Si al menos ella estuviera aquí para reconfortarme…
-Todo irá bien, mi dulce Leda -le aseguraba Tindáreo cuando la sorprendía pensativa, con el rostro ensombrecido por la preocupación.
Fueron pasando los meses. El otoño dio paso al cruel invierno mientras, en el palacio, la expectación iba en aumento. La reina daría a luz en primavera, cuando las llanuras de Esparta recuperaran su verdor, y, Leda, impaciente, salía cada día al jardín y escrutaba la tierra y los arbustos en busca de algún tímido brote que, bajo la escarcha, anunciara el anhelado cambio de estación. Cuando finalmente la nieve abandonó la cumbre del Taigeto y las tiernas hojas empezaron a despuntar en las ramas de los árboles, la espera se hizo aún más tensa y el nerviosismo se apoderó de los habitantes del palacio. Tindáreo, al margen de los preparativos, a duras penas podía contener la impaciencia y mataba el tiempo ejercitando su espada, cazando y jugando a los dados con los soldados.
Las contracciones despertaron a Leda al despuntar la madrugada, tras haber tenido una sorprendente visión que confirmó los presentimientos que la habían acompañado durante todo el embarazo: aquella noche, Ilitía, la diosa que presidia los alumbramientos y asistía a las parturientas y las comadronas, se le apareció en sueños envuelta en un manto de bruma. Ilitía, que sostenía en su mano la antorcha mediante la cual guiaba a los niños para que salieran de la oscuridad del útero materno, le dijo a Leda que venía para entregarle un mensaje.
– Cuando empiecen las labores del parto, deberás dirigirte a solas al monte Taigeto para dar a luz, pues así lo ha dispuesto el soberano Zeus, que es quien me envía. Prepárate, Leda, porque alumbrar a inmortales no es tarea sencilla.
-Entonces, ¿son de Zeus los hijos que llevo en mis entrañas? – preguntó Leda, desconcertada por la extraordinaria revelación.
– El Crónida engendró a una de las parejas de gemelos que llevas en el vientre, augusta Leda. La otra fue engendrada por tu esposo Tindáreo -dijo Ilitía antes de desaparecer.
Leda despertó del extraño sueño sobresaltada y bañada en sudor, e inmediatamente un espasmo violento la obligó a reprimir un grito. El gran momento había llegado al fin, solo que, en vez de dar a luz en su alcoba, rodeada de los cuidados de Agarista y sus sirvientas, debería escabullirse del palacio y encaminarse al Taigeto sin compañía alguna, pues así lo había ordenado Zeus.
Mientras encaminaba sus pasos hacia el Taigeto, un viento huracanado empezó a agitar las copas y los troncos de los árboles, el cielo adquirió el color del vino y los fulgurantes relámpagos de Zeus desataron en el firmamento una tempestad sin lluvia. Desde el Olimpo, como un padre nervioso, el amontonador de nubes observaba a Leda y acompañaba sus desgarradores gritos con truenos que retumbaban en todo el valle y sembraban el terror entre los animales que habitaban la montaña.
– ¡Ay de mí! ¡Ayúdame, Zeus! -suplicaba Leda.
Sacudida por violentas contracciones, la hija de Testio avanzaba despacio por los escarpados caminos, pues el intenso viento que soplaba dificultaba su avance y el dolor la obligaba a detenerse a menudo para recobrar fuerzas. Al llegar al pie del Taigeto, encontró una pequeña gruta y, sin dudarlo un instante, se acomodó en su interior. Era apenas una oquedad abierta en la roca, pero le serviría para resguardarse de la terrible tempestad que se había desatado a su alrededor.
Ya en la cueva, Leda invocaba a Ilitía para que la asistiera en la dolorosa tarea de dar a luz a los hijos de un inmortal.
– ¡Venerable Ilitía, auxíliame! ¡Solo tú puedes mitigar mi dolor en esta espantosa hora del parto! -imploraba.
Finalmente, Leda sintió que las entrañas se le desgarraban con un dolor aún más intenso y supo que el tormento estaba a punto de concluir. Al borde de la extenuación, empujó con fuerza. Al fin parió un inmenso huevo. Desconcertada, se incorporó y tomó el huevo en sus manos, creyendo que ya todo había terminado … pero a los pocos instantes, una segunda y terrible punzada de dolor la obligó a seguir pujando. De su vientre salió otro huevo, idéntico al anterior. Leda apenas podía creer lo que veía.
Al instante, la pavorosa tormenta amainó y el sol del atardecer tiño de azul cobalto el cielo crepuscular. Como una madre amorosa, Leda abrazó los huevos y les dio calor con su cuerpo hasta que las duras cáscaras empezaron a resquebrajarse. De cada uno de ellos nació una pareja de gemelos, niño y niña respectivamente, y Leda, desbordante de felicidad y alivio, abrazó a los recién nacidos y los cubrió de besos y caricias mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Al contemplar embelesada a sus pequeños, advirtió que una especie de fulgor envolvía a los recién nacidos que habían salido del primer huevo y comprendió que aquella era la pareja de gemelos que había sido engendrada por Zeus.
-Polux y Helena, esos serán vuestros nombres -susurró Leda, radiante de felicidad. Y añadió: Y vuestros hermanos mortales se llamarán Cástor y Clitemnestra.
Como todos los recién nacidos, los infantes rompieron a llorar. Y entonces, para celebrar y acompañar su llanto, los cielos se iluminaron con el resplandor de los relámpagos y retumbaron una vez más mientras el Crónida, sonriente y satisfecho, emprendía el camino de regreso el Olimpo, la eterna morada celestial desde la cual, junto a la augusta Hera, reinaba sobre los dioses y los hombres
Helena Raptada
En una de las suaves llanuras que rodeaban la ciudadela de Esparta, dos jinetes competían en una improvisada carrera de velocidad mientras Zeus, camuflado entre las nubes, observaba gozoso el espectáculo. Uno de los jinetes era su hijo Pólux, nacido de su relación con Leda; el otro, su hermano gemelo Cástor. Habían transcurrido doce años desde que tuviera lugar el cuádruple alumbramiento al pie del monte Taigeto, y los tindáridas, como eran conocidos los hermanos, se habían convertido en unos muchachos apuestos y valientes que despertaban la admiración de las gentes de Esparta. Cástor destacaba por su habilidad con los caballos, lo que hacía de él un jinete excepcional, mientras que Pólux, que era imbatible con los puños, se había convertido en un púgil famoso que hacía morder el polvo de la arena incluso a los boxeadores más veteranos.
Tras ganar la carrera, Cástor desmontó, acarició el lomo del caballo que le había dado la victoria y se acercó al podio donde se hallaba su hermana que sostenía entre sus manos una sencilla corona de flores. El tindárida, con gesto serio, hincó la rodilla en tierra, y Helena, imitando los movimientos solemnes que había visto ejecutar a su madre cuando premiaba a los vencedores de los juegos, colocó la corona sobre su cabeza y, espontáneamente, le dio un beso en la mejilla.
– ¡Eres el mejor jinete de Esparta, hermano! -dijo Helena, orgullosa.
Desde una de las ventanas del palacio, Leda observaba complacida a sus hijos, que imitaban con sus juegos y bromas a los atletas lacedemonios. Leda y Tindáreo no podían ocultar la satisfacción que les producía ver cómo Cástor y Pólux crecían y se convertían en unos jóvenes fuertes y aguerridos, y, sobre todo, les enorgullecía haber criado a unos muchachos de corazón gentil que rivalizaban en el afecto que mutuamente se profesaban. El hecho de que Cástor fuera hijo de Tindáreo, y Pólux, de Zeus, no había menguado ni un ápice la devoción que sentían el uno por el otro ni había dado pie a que surgieran entre ellos suspicacias o resentimientos, algo que al principio había preocupado a Leda.
– ¡Deja eso, muchacha! ¡El cabello de la princesa no necesita ungüentos para brillar! -increpó la anciana Agarista a una de las jóvenes sirvientas mientras le arrebataba de las manos un pequeño frasco que contenía aceite de oliva mezclado con romero.
Las fiestas en honor a Ártemis, la diosa cazadora, estaban a punto de comenzar, y la joven Helena esperaba impaciente a que las sirvientas terminaran de vestirla para poder salir del palacio sin que una legión de guardias custodiase la litera en la cual la obligaban a desplazarse cuando quería pasear por la ciudad. Esto debido a la notoriedad que había alcanzado su belleza y a que todavía era una niña, Leda y Tindáreo intentaban protegerla y no le permitían pasear a pie ni con la cara descubierta por las calles de Esparta para evitar que, a su paso, se produjesen altercados y aglomeraciones que pudieran poner en riesgo su seguridad. Sin embargo, las fiestas constituían una ocasión especial, y los reyes habían accedido a que Helena recorriera a pie, protegida por una simple escolta, el trayecto entre el palacio real y el templo de la diosa Ártemis, situado extramuros en las cercanías del rio Eurotas. Ahora que finalmente el gran día había llegado, Helena estaba doblemente emocionada porque, aquel año, participaría en la tradicional danza ritual que se celebraba frente a la entrada del templo para agasajar a la divina hermana de Apolo.
Desde primera hora de la mañana, las sirvientas se habían afanado en preparar adecuadamente a Helena para que estuviera radiante. La habían bañado y le habían friccionado la piel con aceite perfumado, le habían peinado los rubísimos cabellos y le habían colocado las sandalias de cuero, el fino peplo de lino y el exquisito ceñidor, pero la anciana Agarista tenía razón: Helena no necesitaba ninguno de los afeites que empleaban las otras jóvenes para resaltar su belleza. Sus cabellos dorados, que desprendían reflejos rojizos cuando los iluminaba el sol, brillaban de forma natural y no precisaban de cosméticos, mientras que sus suaves mejillas presentaban siempre un color sonrosado que hacía innecesario el uso de pigmentos.
-La princesa ya está lista para salir del palacio -anunció Agarista. Avisad a la escolta.
Antes de abandonar los aposentos reales, la nodriza todavía adornó con flores de jazmín las pequeñas trenzas que enmarcaban el rostro de Helena y que servían para contener la abundante melena, que llevaba suelta. Recolocó las fíbulas que sujetaban el peplo, acomodó el ceñidor alrededor de sus caderas y colocó sobre sus hombros una ligera capa.
-Recuerda quién eres. Compórtate con la modestia propia de una doncella y con la dignidad que corresponde a tu linaje -le dijo Agarista antes de partir.
Emocionada, Helena salió del palacio, y, acompañada por Agarista, algunas sirvientas y unos pocos guardias, echó a andar en dirección a los portones de bronce que custodiaban el acceso a la ciudadela. Con motivo de las fiestas, los espartanos habían engalanado la ciudad con flores y vistosas guirnaldas, y, en las calles, el estruendo de los cuernos, que sonaban en honor de la diosa cazadora, se mezclaba con la alegre música de los tambores y las cítaras. Helena, sonriente, disfrutaba del vibrante espectáculo que se desarrollaba a su alrededor, aunque no podía evitar que los halagos que sus conciudadanos le dedicaban hicieran que se sintiera algo cohibida. Al fin y al cabo, aunque su cuerpo comenzaba ya a insinuar la redondez de las formas femeninas, todavía era una chiquilla que dormía con la pequeña muñeca que su madre había hecho fabricar para ella cuando solo era un bebé.
El santuario de Ártemis Ortia se alzaba no muy lejos de la ciudadela de Esparta, entre Limnai y la orilla occidental del Eurotas, pero los espartanos y los aldeanos de las poblaciones vecinas se agolpaban para ver a Helena y, pese a los esfuerzos de los guardias, que habían formado un muro compacto a su alrededor, la comitiva avanzaba más despacio de lo previsto: todo el mundo quería ver a la princesa con sus propios ojos y comprobar si era cierto lo que contaban sobre su belleza sin parangón.
– ¡Apartaos! -se desgañitaban los guardias- ¡Dejad pasar a la hija de Tindáreo!
En la entrada del templo, una de las sacerdotisas de la diosa quemaba incienso y hacía humear un trípode. Al llegar al témenos, el terreno sagrado donde se alzaba el santuario, la hija de Zeus se despojó de la capa y, vestida con un ligero peplo de lino blanco, empezó a subir los escalones mientras un silencio solemne se apoderaba del lugar. La acompañaban un grupo de muchachas de su misma edad y un joven flautista que apenas se atrevía a posar sus ojos en ella, y, cuando el instrumento empezó a sonar, Helena y el resto de las jóvenes empezaron a bailar al son de la melodía.
Entre los asistentes que se habían congregado en torno al templo había dos extranjeros recién llegados a la ciudad que habían viajado expresamente desde tierras lejanas para ver a Helena. Eran Teseo, rey de la poderosa Atenas, y su viejo amigo Pirítoo, rey del pueblo de los lapitas. Aunque los dos monarcas ya habían entrado en la edad madura y se encontraban en el ocaso de sus vidas, anhelaban vivir una última aventura antes de retirarse a sus respectivos reinos para en vejecer en paz, por lo que, al oír hablar de la singular belleza de Helena, habían resuelto ir a las tierras lacedemonias y comprobar si era cierto lo que contaban acerca de la singular hermosura de la joven. Ambos eran viudos y andaban en busca de sendas esposas que pudieran considerar apropiadas a su rango, y tras decidir viajar a Esparta habían acordado lo siguiente: uno de ellos se desposaría con Helena y ayudaría después al otro a conseguir una esposa digna de su realeza.
-No hay duda de que esta niña rivaliza con Afrodita en belleza y gracia. Tiene que ser mi esposa -le dijo Tesco a Pirítoo al oído.
-Eso ya lo veremos, amigo mío -replicó Pirítoo con una sonrisa. Aún no hay nada decidido.
Todo parecía discurrir como estaba previsto cuando, de pronto, Helena vio cómo un gigantesco caballo blanco que se había abierto paso entre la multitud se levantaba sobre sus cuartos traseros y comenzaba a relinchar con gran estruendo. El caballo arremetió contra el gentío, que se vio obligado a apartarse para evitar la embestida del animal, y, mientras esto sucedía, Helena notó que unos brazos fornidos la rodeaban por la cintura y la levantaban del suelo. Pataleando y chillan do, Helena intentó resistirse a la captura, pero el desconocido se la echó a los hombros como si fuese una cabritilla y comenzó a bajar las escalinatas del templo mientras los guardias que conformaban la escolta de la princesa intentaban acudir en su ayuda. Sus esfuerzos, sin embargo, resultaban del todo vanos: un hombre a caballo y armado con una lanza los acometía con fiereza e impedía que se acercaran al captor. Era Pirítoo.
Helena seguía chillando y demandando auxilio, pero sus gritos se confundían con los quejidos agónicos de los soldados alcanzados por la lanza de Pirítoo y las exclamaciones de terror de la muchedumbre. Al llegar al final de la escalinata, Teseo silbó una melodía y, al punto, el caballo que había provocado el caos se abrió paso entre el gentío y se allegó hasta donde se encontraba su amo. El ateniense sujetó las riendas del animal, tendió a Helena sobre la grupa, montó y, ante el desconcierto general, salió huyendo a galope tendido seguido de Pirítoo sin que los desconcertados guardias que quedaban en pie pudieran hacer nada para impedir la fuga.
En las estancias de la mansión que Teseo poseía en Afidna, el tiempo transcurría lentamente mientras los días se alargaban y las noches acortaban las horas de oscuridad. En el perfumado gineceo, a resguardo de la tenaz lluvia primaveral que empapaba los campos y refrescaba la brisa que soplaba desde poniente, un grupo de muchachas, todas ellas doncellas, cargaba lana, hilaba y tejía en torno a Etra, la abnegada madre de Teseo. Las jóvenes, sentadas en rústicos taburetes, charlaban y aligeraban la labor con inocentes chismorreos, bromas y canciones que habían oído a los aedos o que inventaban sobre la marcha para divertirse. Solo Helena permanecía cabizbaja, con el semblante serio, y no participaba del buen humor ni de las risas que salpicaban la monotonía de las horas. Aunque sus ojos parecían concentrados en la rueca y en el primoroso paño que estaba tejiendo, sus pensamientos se encontraban muy lejos, en su querida Esparta, y apenas prestaba atención a lo que ocurría a su alrededor.
– ¿Creéis que en Lacedemonia las princesas también tejen o sus manos son demasiado delicadas para hacer funcionar la rueca? -preguntó con malicia una joven mofletuda que estaba celosa de la belleza de Helena.
– Seguro que, en Esparta, Helena se pasaba el día bañándose, peinándose y aplicándose cosméticos… -añadió otra mientras el resto se echaba a reír.
– Dejadla en paz -ordenó Etra en tono severo- Debería daros vergüenza! Helena está lejos de sus seres queridos y haríais bien en compadeceros de ella en vez de mortificarla con vuestras burlas.
Y dirigiéndose a Helena, continuó:
– No les hagas caso, muchacha. La lluvia las pone de mal humor y el aburrimiento afila sus lenguas.
Helena le dedicó a Etra una sonrisa afectuosa, aunque no dijo nada. La madre de Teseo era una mujer bondadosa y la trataba como si fuera su propia hija, pero Helena no dejaba de ser una prisionera, una cautiva obligada a vivir entre extraños en una tierra desconocida, y su ánimo estaba triste. Poco importaba que, en Afidna, sus gentes también hablasen griego, rindiesen culto a los mismos dioses o tuvieran costumbres similares a las suyas: el Ática no era su hogar.
Aprovechando que la lluvia había cesado, Etra le pidió a He lena que la acompañase a dar un paseo por el jardín. Helena aceptó complacida, pues, aunque odiaba a Teseo con todas sus fuerzas, el corazón generoso de Etra había conseguido ganarse su afecto y le gustaba disfrutar de su compañía.
– Tarde o temprano, mis hermanos vendrán a rescatarme -dijo Helena a Etra cuando estuvieron a solas en el jardín- Cástor y Pólux no me abandonarán a mi suerte, y, cuando eso suceda, no olvidaré el gentil trato que me has dispensado, por mucho que odie a tu hijo.
– Se cuanto los echas de menos! -respondió Etra- He oído que, pese a su juventud, los jóvenes tindáridas se han convertido en unos guerreros temibles.
– ¿Y qué más has oído, noble anciana? -preguntó Helena, impaciente- ¿Tienes noticias de Esparta o de Atenas? ¿Sabes si están negociando mi rescate?
Etra suspiró, meneó la cabeza y permaneció en silencio durante unos instantes.
– ¡Ay, mi hijo es un insensato! -dijo finalmente. En Atenas, los cupátridas conspiran, las intrigas se extienden por el palacio y el caos amenaza con arruinar la ciudad. Y. mientras, Tesdo ha vuelto a embarcarse en una de sus locas aventuras…
– ¿Adónde ha ido esta vez? -inquirió Helena.
– Lo desconozco. -Etra se encogió de hombros. Lo único que sé es que ha vuelto a marcharse con su amigo Pirítoo, ese viejo carcamán, que todavía anda en busca de esposa…
Una de las esclavas jóvenes de Etra, que acababa de llegar del mercado, irrumpió en el jardín y, con su presencia, interrumpió la conversación. La joven respiraba fatigosamente, y sus enrojecidas mejillas y el sudor que perlaba su rostro indicaban que había regresado a toda prisa a la hacienda. Al ver el rostro desencajado de la esclava, Etra se alarmó.
– ¿Qué sucede, muchacha? ¿Por qué traes esa cara? ¿Acaso has visto un fantasma?
– ¡Oh, noble señora! En el ágora circulan rumores de que un gran ejército ha entrado en la región y se dirige hacia Atenas -respondió la sirvienta. Y mirando a Helena de reojo, añadió- Son los espartanos, que han reunido un gran ejército para rescatar a Helena de Esparta. Y los jóvenes Dioscuros son quienes lo dirigen.
El semblante de Etra se abatió. Sabía lo que aquello significaba. El Ática volvería a vivir días de desasosiego y violencia, de muerte y destrucción, y esta vez su hijo no estaría allí para acallar las inevitables críticas de los nobles y defender a su pueblo del justo anhelo de venganza de los ofendidos lacedemonios.
Cástor y Pólux recuperan a Helena
Caía la tarde con resplandores de oro cuando los soldados empezaron a fijar las tiendas en el polvoriento suelo. Comandado por Castor y Pólux, el ejército lacedemonio había recorrido las llanuras del Ática hasta avistar Atenas, donde finalizaba el viaje que habían emprendido dos semanas atrás. Con Atenas a su alcance, los Dioscuros como se conocía también a los gemelos por ser Pólux hijo de Zeus habían ordenados a sus hombres que montaran el campamento y organizaran la guardia. La noche se avecinaba, y los espías atenienses no tardarían en descubrir que el ejército espartano había acampado en las afueras de la ciudad y se preparaba para asediarla.
Una vez montadas las tiendas, los soldados encendieron fogatas, abrieron odres de vino, sacrificaron algunas ovejas y comieron y bebieron para reponer fuerzas después del extenuante viaje. Tras compartir el banquete con sus hombres, Castor y Pólux recorrieron a pie el campamento para cerciorarse de que todo estaba en orden y se retiraron a su tienda a descansar. Sin embargo, Cástor y Pólux no lograban conciliar el sueño, pues estaban ansiosos por entrar en acción.
– Pronto abrazaremos a nuestra hermana -dijo Cástor.
– Ni siquiera sabemos si está en Atenas, ni si continúa viva -replicó Pólux.
– ¡Sea como sea! ¡Los atenienses tendrán que entregárnosla si no quieren ver el Ática reducida a cenizas!
Desde lo alto de la acrópolis de Atenas, cuando se desvanecía la neblina que en los días de calor cubría la planicie, podía verse el mar de tiendas y carros de combate que los lace demonios habían desplegado para exhibir su poder. El espectáculo era pavoroso, y los atenienses, intimidados ante la amenaza que suponía tener al ejército espartano acampado en el territorio del Ática, se preguntaban qué habla impulsado a sus vecinos a poner en peligro la alianza que había permitido a los dos reinos disfrutar de largos años de paz y prosperidad.
A fin de evitar la confrontación, los ciudadanos que gobernaban Atenas en ausencia de Teseo decidieron enviar a un heraldo al campamento lacedemonio para conocer las demandas de los espartanos.
– Son los hijos de Tindáreo, los Dioscuros, quienes están al frente del ejército que ha invadido el Ática -explicó el heraldo al regresar con la respuesta.
– ¿Y qué es lo que quieren? ¿Por qué osan amenazarnos con su ejército? -preguntó uno de los nobles.
– Los nobles Cástor y Pólux están dispuestos a reunirse con vosotros para discutir sus exigencias -dijo respetuosamente el heraldo.
Al día siguiente, mientras el sol alcanzaba su cénit, las puertas de la ciudad se abrieron para franquearles el paso a los Dioscuros mientras los atenienses, intranquilos, abandonaban el ágora y se refugiaban en sus casas ante el resultado incierto del encuentro que estaba a punto de producirse. Acompañados por un destacamento de fieros soldados, los hijos de Tindáreo recorrieron a caballo las calles vacías de Atenas en medio de un silencio ensordecedor. Al llegar al pie de la acrópolis, los soldados se detuvieron y Cástor y Pólux, flanqueados por la delegación de nobles que había salido a recibirlos, entraron en el buleterión, el edificio desde el cual los representantes del poder ateniense dirigían los asuntos de la ciudad.
-Nobles tindáridas, aunque habéis conducido hasta el Ática a vuestro ejército, lo que interpretamos como un acto de hostilidad, está claro que vuestra intención no es atacar Atenas sin que antes medien los parlamentos. Decidnos por qué razón habéis decidido viajar acompañados por la milicia y los estandartes de guerra -dijo Céfiro, uno de los representantes de los eupátridas, los «bien nacidos», una facción acostumbrada a dirigir los asuntos de la ciudad con autoridad férrea antes de que se impusieran las reformas impulsadas por Teseo.
Orgullosamente de pie ante los depositarios del poder ateniense, los Dioscuros expusieron su caso a los nobles.
-Vuestro rey Teseo y sus viles acciones son lo que nos ha traído hasta aquí -declaró Pólux-. ¿O acaso creíais que el rapto de nuestra hermana quedaría impune? ¡Exigimos ante esta asamblea que Teseo libere de inmediato a Helena o, de lo contrario, arrasaremos el Ática con nuestras huestes!
Los nobles, sorprendidos por aquella inesperada acusación y amedrentados por la amenaza, intercambiaron miradas de desconcierto.
– Nuestro amado rey Teseo no se encuentra en Atenas, noble Pólux -dijo finalmente Euríbates, otro de los nobles que formaban parte del consejo-. Partió hace algunos meses en compañía de su amigo, el rey Pirítoo, y no sabemos dónde está.
– Vuestras excusas no lograrán convencernos -insistió Cástor- ¡No intentéis proteger a Teseo! ¿O es que su cobardía le impide responder por sí mismo de sus actos?
Con palabras elocuentes, los nobles intentaron convencer a los Dioscuros de que desconocían que Teseo hubiera raptado a Helena. Y era cierto: temiendo que los atenienses reprobaran su conducta, Teseo había decidido ocultar sus intenciones y mantenía a Helena cautiva en Afidna, una pequeña población situada al norte de Atenas. Pese a las protestas de los nobles, Cástor y Pólux se negaban a creer que los atenienses ignoraran el paradero de su hermana e insistían en reclamar su liberación.
– ¡Si no nos entregáis a Helena de inmediato, daremos rienda suelta a nuestra furia y arrasaremos el Ática entera! -amenazaba Castor.
Las protestas de los atenienses y los reproches los tindáridas se sucedían mientras la tarde avanzaba. Finalmente, Céfiro, que era contrario a las medidas de su rey, tomó la palabra y habló en nombre de la asamblea.
– Nobilísimos hijos de Tindáreo, vuestra indignación es justa y comprensible. En este asunto, como en otros, Teseo se ha comportado como un niño y no como el rey sabio que merece tener esta ciudad. Y aunque comprendemos vuestro enojo, no podemos remediar el agravio del que habéis sido objeto. Al parecer, Teseo ha decidido mantener en secreto el lugar donde tiene cautiva a Helena, poniéndonos a todos en peligro mientras él corretea por ahí, sediento de aventuras.
Las duras palabras de Céfiro provocaron un murmullo de reprobación entre algunos presentes, pero la mayoría de los nobles secundó las palabras del aristócrata, asintiendo con la cabeza.
– ¡Más os vale que averigüéis dónde tiene Teseo escondida a nuestra hermana -exigió Cástor ¡Pues a partir de ahora, y hasta que no demos con ella, el Ática conocerá la furia de nuestro ejército y los cuervos disfrutarán de un festín de carroña!
Y, dicho esto, los dos hermanos abandonaron la sala en actitud marcial y, escoltados por sus soldados, salieron de la ciudad dispuestos a cumplir hasta las últimas consecuencias la terrible amenaza que acababan de hacer.
Los habitantes de las poblaciones que rodeaban Atenas huían despavoridos al ver acercarse la inmensa nube de polvo que delataba el implacable avance del ejército de Esparta. Cástor, a caballo, recorría la vanguardia y exhortaba a los soldados a no tener piedad, mientras Pólux, lanzado a la carrera, perseguía con su lanza a los indefensos aldeanos y dejaba a su paso un reguero de cadáveres cuya sangre encharcaba las llanuras del Ática y atraía la gula de los buitres.
En la ciudad de Atenas se sucedían las noticias sobre el espectáculo de muerte y devastación que asolaba los demos atenienses. La situación política era tan crítica que los propios hijos del rey, Demofonte y Acamante, habían huido a la isla vecina de Eubea escoltados por los partidarios del rey.
Mientras los nobles debatían acaloradamente acerca de las virtudes y los defectos de Teseo como gobernante, el caos seguía apoderándose de las calles de Atenas ante el temor de que el ejército lacedemonio sometiese a la ciudad a un largo asedio. Todo el mundo se preguntaba por el paradero del rey, de quien nadie tenía noticias. ¿Adónde lo habría llevado esta vez su ánima vagabunda y su insaciable sed de aventuras?
Academo, un arcadio que en otro tiempo había frecuentado la amistad de Teseo y que residía en una población cercana a Atenas, pidió que ensillaran su caballo y se encaminó hacia el lugar donde los lacedemonios tenían su campamento. Las noticias acerca de los estragos que el ejército espartano infligía a las poblaciones del Ática se habían extendido por todo el territorio, y Academo, consciente de que los Dioscuros no detendrían su furia hasta que sus demandas fueran satisfechas, había decidido reunirse con ellos para intentar poner fin a la carnicería.
Cástor y Pólux accedieron a concederle una audiencia, y, mientras era conducido a su presencia por los soldados, Academo reparó en que apenas había heridos entre las filas espartanas.
– Nobles tindáridas, vengo a proporcionaros la información que buscáis con la esperanza de que pongáis fin a esta guerra cruel -empezó Academo.
Al instante los Dioscuros intercambiaron una mirada llena de esperanza.
– ¿Sabes dónde se encuentra nuestra hermana? -exclamó Pólux.
– ¡Habla, o esparciré tus entrañas y se las daré de comer a los perros! -añadió Cástor, desenvainando su espada y amenazando con ella a Academo.
– Vuestra hermana se encuentra en Afidna, al cuidado de la madre de Teseo -dijo Academo-. Somos pocos los que conocemos su paradero.
– ¿Cómo sabemos que no es una trampa y que no pretendes tendernos una emboscada? -dijo Cástor, con suspicacia.
– Porque es mi vida la que está en vuestras manos, nobles tindáridas, y no tengo ninguna prisa por viajar al reino de Hades. Creedme, Helena está en Afidna, custodiada por unos pocos soldados.
Cástor le mostró a Academo uno de los mapas que traían consigo y le pidió que le mostrara dónde se hallaba Afidna. Aquella ciudad se encontraba a apenas un día de camino del campamento espartano.
-Serás nuestro rehén hasta que comprobemos la veracidad de tus palabra -resolvió Pólux-. Pero si descubrimos que nos has engañado y los atenienses tienen alguna treta en mente, padecerás una larga y dolorosa agonía antes ir a de reunirte con Hades en el inframundo.
Sin pérdida de tiempo, los Dioscuros ordenaron a un soldado que se disfrazase de pastor y viajara a Afidna a fin de corroborar la información mientras que el grueso del ejército los seguiría a pie y llegaría a tiempo de protegerlos en caso de que los atenienses les hubieran tendido una trampa.
Aquella noche, Cástor y Pólux apenas lograron conciliar el sueño. ¿Era cierto que Helena estaba viva? Y, si así era, ¿cómo la había tratado Teseo durante ese largo año de cautiverio? ¿Había respetado su condición de doncella?
Escoltados por medio centenar de soldados a caballo, Cástor y Pólux abandonaron el campamento al amanecer. Hacia el mediodía, el espía que previamente habían enviado a Afidna se reencontró con el destacamento liderado por los tindáridas, que ya casi había llegado a su destino.
– Hay una joven extranjera que se aloja en la casa de la madre de Teseo -dijo el soldado que había logrado mezclarse con los habitantes de la ciudad sin ser descubierto-Nadie conoce su nombre, pero todos coinciden en que se trata de una muchacha extraordinariamente hermosa cuya belleza rivaliza con la de la mismísima Afrodita.
– Hermano, ¡Helena está viva! -exclamó Pólux con el corazón palpitante de emoción.
– Antes de que acabe el día, pondremos fin a su cautiverio -añadió Cástor, espoleando a su caballo y obligando al resto de los jinetes a acelerar la marcha.
Las luces del crepúsculo habían empezado a teñir de añil el horizonte cuando los habitantes de Afidna vieron acercarse desde el sur a un destacamento de jinetes que cabalgaba al galope. Etra, que desde hacía varios días temía que los hermanos de Helena terminasen descubriendo su paradero, comprendió que se trataba de los Dioscuros y, con buen tino, juzgó que era absurdo intentar oponer resistencia a la furia de los espartanos con el reducido grupo que Teseo había puesto a su disposición. Tras ordenar a los soldados que abrieran las puertas de la ciudad y condujeran a los Dioscuros a su presencia con las espadas envainadas, Etra se apresuró a ir en busca de Helena.
– Tus hermanos han venido a buscarte. Prepárate, muchacha, porque hoy partirás con ellos -dijo.
El rostro de Helena se iluminó al oír la noticia, y, con lágrimas de felicidad, se apresuró a acercarse a la ventana para otear el horizonte.
– Mi suerte, y la de los habitantes de Afidna, está ahora en manos de los Dioscuros-musitó Etra-. Humildemente te ruego, noble Helena, que intercedas por nosotros ante los jóvenes tindáridas y apeles a su compasión, pues es injusto que por culpa de los actos de mi hijo, las gentes de este lugar tengan que sufrir la comprensible cólera de tus hermanos.
Conmovida, Helena abrazó a Etra y le prometió que intentaría convencer a los Dioscuros para que se mostrasen clementes.
El destacamento se acercó a la entrada de la ciudadela que se abría de par en par y no mostraba señales de hostilidad. Por allí apareció un sacerdote de aspecto inofensivo con una antorcha en la mano.
No se sorprendió al verlos, sino que había salido a buscarlos. Alejándose del acceso, se mantuvo a cierta distancia de ellos, no del todo sosegado, para decirles:
– Bienvenidos seáis, hijos de Zeus. La noble señora Etra de Afidna os espera en su casa y está dispuesta a entregaros a Helena. Quiere evitar vuestra ira y que corra la sangre, sea ateniense o espartana.
Vieron Cástor y Pólux, mirando hacia adentro, que las calles estaban desiertas y el paso expedito. El sacerdote los escoltó por callejuelas angostas. Cuando los espartanos llegaron a la puerta, se detuvieron, pues vieron que adentro aguardaba la fuerza ateniense que Teseo había dejado en defensa de su madre. Sin embargo, los soldados formaban con las espadas envainadas, desprovistos de lanzas y escudos, simplemente como una guardia de honor.
En lo alto de una escalinata, bajo el pórtico de la casa, aguardaba la señora Etra con Helena a su lado. El corazón de los hermanos se aceleró al verla, al tiempo que ella no podía contener las lágrimas de alegría. Agarrándola del brazo con delicadeza, la madre de Teseo descendió los escalones y, pasando entre las dos filas de la guardia ateniense, llegó hasta la puerta. Allí dejó libre a Helena para que continuara el breve camino que restaba para llegar a sus hermanos.
Olvidados de todo peligro, Cástor y Pólux se abalanzaron corriendo hacia ella, de modo que los tres hermanos se abrazaron allí mismo, embargados por la emoción, y se besaron mientras las lágrimas bañaban sus mejillas. Había pasado el tiempo y las preguntas se agolpaban en sus labios. A juzgar por las ropas que llevaba y por su saludable aspecto, no cabía duda de que había sido tratada como una invitada y no como una esclava o una vulgar criada.
Helena, adivinando la preocupación que ensombrecía la alegría del reencuentro, se apresuró a tranquilizarlos.
– Tras huir de Esparta, Teseo me dejó aquí, en casa de su madre, con la intención de desposarse conmigo en cuanto alcanzara la edad núbil. Su comportamiento jamás fue deshonroso conmigo -dijo sin poder evitar ruborizarse. Y como temía que el natural anhelo de venganza de sus hermanos alcanzase a Etra, añadió:
– Etra siempre ha sido bondadosa conmigo y me ha tratado con gentileza. Os suplico que le perdonéis la vida, así como también que seáis clementes con las gentes de este lugar, que no merecen ser castigadas por culpa de Teseo.
Sorprendidos por tales palabras, los Dioscuros endurecieron la mirada y recuperaron la actitud marcial.
– No podemos atender tu ruego, queridísima hermana, pues el agravio cometido por Teseo contra la casa de Tindáreo no debe quedar sin castigo -replicó Cástor.
Pólux alzó la espada en dirección al pecho de Etra con actitud amenazadora, exclamando:
– Etra y los habitantes de Afidna pagarán con su vida el crimen cometido por Teseo.
Una súbita agitación recorrió las filas atenienses, cuyos soldados echaron mano a sus armas. Del mismo modo hicieron sonar el metal los espartanos. Pero entonces Helena bajó suavemente la espada de su hermano y, volviendo al lado de Etra en actitud protectora, habló con su tono de voz más dulce.
– Nadie puede censurar vuestra ira, hermanos, pues el rey de Atenas bien merece la cólera de los hijos de Esparta. Pero si os mostráis clementes con la bondadosa Etra y con las gentes de este lugar, que han hecho que mi cautiverio sea más llevadero, vuestra compasión hablará de vuestra grandeza y acrecentará vuestra fama. Si les perdonáis la vida, vuestra magnanimidad os hará aún más poderosos, porque los hombres temen a los caudillos crueles, pero respetan y siguen a los justos. No dejéis que la sed de venganza nuble vuestro juicio, queridísimos hermanos, pues el agravio cometido por Teseo no lo repararéis vertiendo la sangre de unos inocentes que han hecho honor a las leyes de la hospitalidad y me han tratado con gentileza.
Las elocuentes palabras de Helena se abrieron paso en el corazón de los Dioscuros, que, poco a poco, conmovidos por la compasiva actitud de su hermana, se dejaron convencer. Sin embargo, pusieron una condición:
– Etra vendrá con nosotros a Esparta y se convertirá en una de tus esclavas -resolvió Cástor.
– Así será entonces -musitó Helena.
Etra, entre sollozos, se apresuró a besar las manos de Helena.
– Los dioses sabrán recompensar tu generosidad y la de tus nobles hermanos -dijo.
Helena se prometió a sí misma que le dispensaría a la anciana el mismo trato bondadoso que siempre había recibido de ella.
Mientras regresaban, pasaron por la capital para consumar su venganza. Decidieron que Teseo no sería ya el rey de Atenas y cuando comunicaron esta decisión a sus nobles, estuvieron de acuerdo. Pues, si no aceptaban esas condiciones, arrasarían la capital del reino.
Además, Atenas estaba sin rey y no habría habido ningún problema en que los hermanos ocuparan el trono como conquistadores invictos. A pesar de todas esas cosas, no tenían interés en ello. Anunciaron que Menesteo, descendiente directo de Erecteo, uno de los reyes míticos de Atenas sería en nuevo y legítimo rey.
Los nobles deliberaron y advirtieron que en esa situación no podían seguir esperando indefinidamente que Teseo volviera o diera señales de vida. Si bien Egeo, padre de Teseo había desterrado a Menesteo mucho tiempo atrás, aceptar a este nuevo rey sería un precio pequeño que pagarían por la seguridad de Atenas.
– Si Menesteo acepta el trono, entonces este será suyo. -les respondió Jenócrates a los Dioscuros.
Así sucedió. Un día después, Menesteo aceptó el ofrecimiento de la nobleza ateniense y en agradecimiento a los hermanos dirigió al pueblo unas palabras justas y reconfortantes y anunció la nueva tregua que se establecía entre Atenas y los Dioscuros.
Bajo el ardiente sol del mediodía, los soldados espartanos desfilaron por las calles de Atenas ante la mirada atemorizada de sus ciudadanos. Vencida y maltrecha, la ciudad despedía en silencio a sus conquistadores y afrontaba el futuro bajo el reinado de un nuevo monarca impuesto por los Dioscuros. En la ciudad, el orden había sido provisionalmente restaurado, pero, después de la guerra, el Ática se enfrentaba a la ardua tarea de reconstruirse a sí misma tras la devastación que, por culpa de Teseo, había sufrido a manos de los orgullosos lacedemonios.
Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que ambos, cometieran el mismo acto que habían intentado vengar.
La imprudencia de Castor y Pólux
El rey Lepucio tenía tres hermosas hijas, Arsínoe, Febe e Hilaria a las que amaba por encima de todo y a las que no cambiaría por nada del mundo. Su reino gozaba de una era de paz y tranquilidad gracias a las treguas que tenía con sus vecinos.
Lepucio había concertado para Febe e Hilaria un matrimonio con sus primos Idas y Linceo. Estas tenían sus dudas, porque recordaban como las molestaban cuando eran pequeños, sin embargo, su madre les deba palabras de aliento pues confiaba en que su tío era un hombre cabal y su tía una gran mujer. Estaba segura de que habían recibido una excelente educación. Además, su buena fama ya había empezado a esparcirse por toda Grecia.
Al igual que sus primos Castor y Póllux, los afáridas Idas y Linceo también destacaban por su valentía y su gran fortaleza, especialmente Idas de quien se decía que no era hijo de Afareo sino del inmortal Poseidón, el poderoso dios del mar. Linceo, se había hecho famoso por poseer una vista prodigiosa que, según decían, le permitía ver con facilidad los objetos y descubrir tesoros ocultos bajo la tierra. Ahora que las nupcias se habían concretado, ellos también estaban ansiosos por encontrarse con sus primas y comprobar si era cierto lo que se contaba acerca del espectacular cambio que habían experimentado tras alcanzar la edad adulta.
Un día, Febe e Hilaria recorrían las calles de la ciudad y decidieron irse al río y pidieron a sus sirvientas que regresaran al palacio y dieran la noticia de que estaban en el río. Aunque Hilaria le reprochaba a Febe sobre la cantidad de preparativos que aún faltaban para alistar la ceremonia nupcial, aceptó la propuesta, pues le parecía más divertido seguir a su amada hermana en esta distracción. Legaron al río, se quitaron sus vestidos y se olvidaron de sus preocupaciones una vez que se zambulleron en el río.
Castor y Pólux llevaban varias horas cabalgando junto a la media docena de hombres que los habían acompañado a Pilos, una ciudad situada en la costa sudoeste del Peloponeso. Tindáreo había enviado a los Dioscuros en calidad de embajadores para reforzar los lazos de amistad con el rey Néstor, el hijo de Neleo, quien había fundado la ciudad tiempo atrás gracias a las tierras que le había cedido su pariente, el rey Afareo. Una vez cumplida la misión, la comitiva había abandonado el palacio para emprender el regreso a Esparta, y, al caer la noche, los viajeros habían improvisado un pequeño campamento cerca de Mesene, de donde habían partido nada más despuntar el alba. Tras varias horas recorriendo a caballo las llanuras de Mesenia bajo el tórrido sol de la canícula, Pólux le propuso a su hermano que hiciesen un alto en el camino.
– Los caballos y los hombres necesitan descansar. Y a nosotros también nos vendrá bien refrescarnos y comer algo.
Castor estuvo de acuerdo y, tras guiar a los hombres hasta las cercanías de un bosque, la comitiva se detuvo. Hacía mucho calor y los Dioscuros querían disfrutar de la sombra que proporcionaban las centenarias hayas que bordeaban el sendero. Los hombres aprovecharon el receso para beber agua, sacar las viandas que llevaban en las alforjas y saciar su apetito. Se encontraban descansando cuando, de repente, uno de los caballos de Cástor se soltó y se internó en el bosque. Cástor y Pólux se levantaron de un salto y se internaron en el bosque con el propósito de capturarlo.
– ¿Qué le ocurre a Janto? -exclamó Cástor, desconcertado.
Los Dioscuros no se dieron por vencidos y continuaron persiguiendo al caballo, que se detuvo a beber agua en la orilla del río. Cástor se acercó a él despacio y lo sujetó por las riendas, y entonces oyó el tintineo cristalino de unas risas. A través del verde esmeralda, vio a Febe y a Hilaira que se bañaban, radiantes, bellísimas, en el río, con sus finos ropajes concienzudamente doblados y a la espera de su vuelta encima de un peñasco que sobresalía del musgo en la orilla. Con el mismo paso de felino que le había permitido acercarse sin ser visto, Cástor regresó en busca de su hermano y, haciéndole enmudecer, le mostró el inesperado y excitante descubrimiento que acababa de hacer. Ambos se apostaron tras el tronco de un roble para espiar a las muchachas, que seguían riendo y jugando en el agua sin advertir que unos intrusos las observaban.
Ambos las reconocieron y entendieron que se encontraban cerca de donde vivía su tío Leucipo. Los Dioscuros permanecieron agazapados tras los arbustos, observando embelesados los cuerpos y el porte de las dos muchachas. Cuando finalmente Febe e Hilaira salieron del agua, sin saberlo, mostraron a sus admiradores el esplendor de sus cuerpos jóvenes, puros, perfilados por curvas y volúmenes en movimiento, en los que palpitaba la vida y parecía que se concentraba la energía de la creación, luchando por estallar. Nunca habían visto los Dioscuros a unas muchachas tan seductoras, pues, aunque no dudaban en reconocer la belleza de Helena, tenían para ella únicamente ojos de hermanos y el recato siempre les había vedado la visión de su cuerpo. Ante ese espectáculo casi divino, sintieron que sus corazones se aceleraban y les agita ban la sangre con tal violencia que esta les recorría el cuerpo hasta el último rincón, saturándolos de un inesperado vigor, latigueándoles las sienes, haciéndoles arder el alma.
Pólux, tan aturullado como Cástor, se movía por la espesura, siempre oculto, como un depredador que acechara a sus presas. Llamándolo con un susurro, logró que el otro se volviera por un instante. Su hermano había empalidecido, un velo nublaba sus ojos. Sin prestar mayor atención a la llamada de su hermano, se giró de nuevo y continuó su camino, preparándose para la caza.
Por un instante, a Cástor le pasó por la mente el recuerdo de su hermana Helena, sin embargo, al mirar de nuevo hacia la ribera, donde las leucípides exponían su piel húmeda al sol con despreocupada soltura, sintió el impulso de acariciar aquella carne y probar su sabor. La dignidad de Helena, el honor de su familia, toda idea de justicia, de derecho, de ley, se desvanecieron en su ánimo como el hielo bajo la lluvia.
En el palacio real de Itome, tras saber que los Dioscuros habían raptado a Febe y a Hilaíra y se las habían llevado consigo a Esparta, Idas y Linceo discutían de nuevo con su venerable padre, el rey Afareo, acerca del agravio del que habían sido objeto.
– ¡Es inadmisible, padre! ¡Esta afrenta no puede quedar sin respuesta! -exclamó Idas. Los Dioscuros se han burlado de nosotros. ¿Vas a consentir que te tomen por un rey débil?
– ¡Y pensar que Cástor y Pólux son nuestros primos y que su padre es tu propio hermano! -añadió Linceo, disgustado.
Las casas de Leucipo, Tindáreo y Afareo estaban emparentadas, pues Gorgófone, la abuela paterna de los afáridas, era también la abuela de Cástor y Pólux. Gorgófone se había casado primero con Perieres, rey de Mesenia, y de su unión habían nacido Afareo, el padre de Idas y Linceo, y Leucipo.
Ante tamaña afrenta, fue necesario nombrar un representante que intercediera ante los agraviados, para evitar una confrontación que sumiera a toda la región en la desesperación de la guerra. Casi inmediatamente, la comitiva se presentó a las puertas del palacio de Afareo. Este se sorprendió al ver que el embajador designado por Tindáreo era el rey Néstor de Pilos, a quienes sus hijos hablan visitado recientemente. Los monarcas se saludaron y abrazaron, ambos eran viejos amigos y el aprecio que sentían el uno por el otro era sincero y se fundaba en la mutua admiración.
-Venerable Afareo, vengo en nombre de Tindáreo para hacerte una generosa oferta que confío aplacará tu cólera y la de tus hijos, los nobles afáridas -comenzó Néstor.
En Esparta, Tindáreo también estaba preocupado. Al enterarse del imprudente rapto cometido por los Dioscuros y temiendo que la afrenta desembocase en un enfrentamiento bélico entre las casas de Itome y Esparta, había decidido enviar a Mesenia al hombre más dialogante que conocía para intentar resolver de manera pacífica el conflicto que se avecinaba.
– Habla, pues, amigo Néstor. Mis hijos y yo estamos dispuestos a escuchar la propuesta que traes -dijo Afareo.
El noble Néstor, que además de ser un gobernante sabio era un elocuente orador, se acarició la barba y emprendió el discurso que había estado ensayando durante el viaje.
– Castor y Pólux son jóvenes y su comportamiento ha sido imprudente. Sin embargo, Febe e Hilaira se encuentran ahora en Esparta, y los Dioscuros han manifestado su deseo de casarse con ellas. Aunque las impulsivas acciones de los espartanos no tienen excusa, pues es sabido que las leucípides estaban prometidas a los nobles afáridas, Tindáreo está dispuesto a compensar espléndidamente a la casa de Itome por la ofensa cometida por sus hijos. Si te acercas a la ventana, noble Afareo, verás cuán generosa es la oferta de Tindáreo, que no desea que este incidente enturbie las relaciones entre vuestros dos reinos.
Afareo hizo lo que le pedía Néstor. Al pie de los muros del palacio, unos soldados custodiaban dos grandes cofres abiertos, llenos de monedas de oro, y doscientas cabezas de ganado.
– El oro supera en esplendor a todos los metales, y Tindáreo está dispuesto a ofrecerte un cofre lleno y cien cabezas de ganado por cada una de las muchachas -dijo Néstor. Y luego añadió -Todos hemos sido jóvenes y hemos cometido alguna que otra locura, viejo amigo. ¿Vamos a dejar que los lazos de afecto y amistad que tradicionalmente han presidido la relación entre las nobles familias de Itome y Esparta se quiebren a causa del comportamiento insensato, aunque sin malicia, de unos muchachos cegados por Afrodita? Todavía no se ha producido ningún mal que no pueda remediarse, de modo que te ruego que aceptes la generosa oferta de Tindáreo y accedas a buscarles otras esposas a Idas y Linceo.
Afareo, pensativo, miró a sus hijos y suspiró. Las palabras de Néstor eran justas y elocuentes. Además, la oferta de Tindáreo era extremadamente generosa y daba testimonio de hasta qué punto el rey de Esparta estaba dispuesto a desprenderse de par te de sus riquezas para evitar la confrontación.
– Antes de tomar una decisión, quiero saber qué tienen que decir mis hijos al respecto, pues ellos han sido los principales agraviados en todo este desagradable asunto -dijo Afareo. Idas y Linceo, que habían visto las dádivas que traía Néstor, también habían quedado impresionados por la espléndida generosidad de Tindáreo. ¿Debían aceptar el oro y que les ofrecían los espartanos o castigar con actos de guerra la vil afrenta cometida por sus primos? Tras intercambiar una mirada con Linceo, que parecía algo reacio a aceptar la solución propuesta por Néstor, Idas tomó la palabra.
– En aras de la paz, mi hermano y yo estamos dispuestos a aceptar la oferta de nuestro tío. Cástor y Pólux pueden quedar se con las leucípides, si en tanto las valoran.
Al oír las palabras de Idas, Afareo asintió y sonrió aliviado.
– Es una sabia decisión, nobles afáridas -afirmó Néstor.
Afareo pidió que trajeran vino para celebrar el acuerdo y le rogó a Néstor que se quedara a pasar la noche.
– Noble amigo, deja que sacrifique un buey y te agradezca tus oficios con un banquete. Bien merecida tienes mi gratitud.
Néstor aceptó gustoso la invitación de Afareo, que ordenó a los sirvientes que dispusieran lo necesario para la celebración. Mientras los dos reyes alegraban su ánimo con el vino y reme moraban anécdotas de su juventud, Idas se llevó a su hermano a un aparte y le dijo al oído:
– No podemos sino aceptar el ventajoso acuerdo que propone Tindáreo, porque sería de necios rechazar semejante fortuna. Pero no te inquietes, hermano: algún día, cuando llegue el momento oportuno, venceremos a los Dioscuros y su humillación será nuestra recompensa.
Linceo asintió, y, con una sonrisa, los afáridas entrechocaron las argénteas copas para sellar su pacto de venganza.
Habían transcurrido varios años desde que Cástor y Pólux raptaran a las leucípides y la felicidad presidía la tranquila vida de los Dioscuros en el palacio real de Esparta. Pólux se había casa do con Febe, que le había dado un hijo, Mnesilao, y Cástor se había desposado con Hilaira y también tenía un hijo, Anogon. Leda y Tindáreo, padres y abuelos orgullosos, habían decidido compartir su dicha y celebrar un gran banquete familiar al que también habían invitado, entre otros, a sus sobrinos, Idas y Linceo. La música, las risas y las canciones acompañaban las humeantes carnes, las deliciosas frutas y el vino con aroma de flores procedente de las viñas que crecían en la falda occidental del Taigeto, y la alegría reinaba en el concurrido mégaron.
Sin embargo, aunque ante sus anfitriones disimulaban y se cuidaban de ocultarlo, Idas y Linceo nunca habían perdonado a los Dioscuros. Además, Febe e Hilaíra se habían convertido en unas exuberantes matronas tras la maternidad y se habían vuelto aún más hermosas, lo que había exacerbado el resentimiento de los afáridas y avivado el odio que sentían por sus primos. Cuando el banquete estaba a punto de terminar, Idas y Linceo, que no habían olvidado su pacto de venganza, decidieron aprovechar la ocasión que se les presentaba para retar a sus primos.
– La vida familiar os está volviendo blandos, primos -dijo Idas con una sonrisa que pretendía ser inocente. ¿Dónde están esos jóvenes intrépidos que se enfrentaron a Atenas cuando Teseo raptó a Helena? ¿O los valientes navegantes que acompañaron a Jasón y a los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro? Ya no veo a dos bravos guerreros en busca de fama, sino a dos nobles acomodados que viven entre mujeres y que han renunciado a la gloria y a empuñar el escudo y la lanza.
Las duras palabras de Idas pillaron a los Dioscuros y al resto de los invitados por sorpresa, y, de repente, un silencio se apoderó de la sala. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todo el mundo comprendió que aquella provocación inesperada tenía sus raíces en el resentimiento que Idas y Linceo les guardaban a sus primos por haberles arrebatado a las leucípides.
– Será mejor que retires tus groseras palabras, primo, y que, en el futuro, midas lo que dices -lo reprendió Pólux-. Hoy estamos de celebración, te recuerdo que sois nuestros invitados.
– Mi hermano no pretendía ofenderte, noble Pólux -replicó Linceo-. Pero nos preguntábamos si estaríais dispuestos a dejar durante unos días la cómoda vida palaciega que lleváis para acompañarnos a Arcadia.
– ¿Con qué propósito? -preguntó Cástor.
– Los pastores de Arcadia poseen grandes rebaños, y Linceo y yo pretendemos robarles algunas cabezas de ganado -dijo Idas- A tal fin, os invitamos a que nos acompañéis en la expedición que vamos a emprender.
– Aunque, tal vez, vuestra vida de hazañas y aventuras ha terminado ahora que gozáis de una vida ociosa y confortable junto a vuestras bellas esposas -añadió Linceo sonriendo.
Cástor y Pólux comprendieron que los estaban desafiando ante todos sus invitados.
– Te equivocas, primo -dijo Cástor- Y, para demostrártelo, mañana, al rayar el alba, partiremos con vosotros a Arcadia e iremos en busca de esas cabezas de ganado.
– Y, una vez más, seréis testigos de que en todo el Peloponeso no hay dos gemelos más fuertes y valientes que los Dioscuros -añadió Pólux, conteniendo apenas la ira.
Un mar de murmullos recorrió el mégaron y los semblantes de Leda y Tindáreo se ensombrecieron. El futuro, luminoso hasta hacía apenas unos instantes, se presentaba ahora incierto y plagado de zozobras.
El destino de los hermanos Dioscuros
Los pastores de Arcadia maldecían a PAN, una divinidad que debería protegerlos de los hurtos que estaban sufriendo. Se quejaban de que recibía muy bien las ofrendas y las fiestas en su nombre, pero nunca cumplía con sus deberes como protector. Solo le interesaba perseguir ninfas y satisfacer sus propios deseos.
Los cuatro invasores estaban causando demasiados problemas. Pero, Pan no quería involucrarse. Sin embargo, estas afirmaciones no eran del todo ciertas. Al darse cuenta Pan del descontrol que estos extranjeros estaban desparramando por su territorio había comenzado a infundir “terror” en varios de ellos.
Sin embargo, los afáridas y los Dioscuros que eran famosos tanto por su fuerza como por su valentía, y, pese a los esfuerzos de Pan, habían conseguido sobreponerse al miedo mediante el cual el dios pretendía someter su voluntad.
Después de muchos días, y para el alivio de los enojados pastores, los afáridas y los Dioscuros habían dado por terminada su incursión en las praderas arcadias y se disponían a regresar, pues ya habían logrado reunir un gran número de reses.
Así, antes de volver, los afáridas escogieron un animal del ganado, lo descuartizaron, lo cocinaron, hicieron sacrificio a los dioses que les habían sido propicios y comieron.
El delicioso aroma de la carne asada impregnaba el aire cuando las sombras de la noche comenzaron a caer sobre el valle y Linceo, que se había ocupado de preparar y cocinar la res, anunció que la cena estaba lista. Sentados cómodamente alrededor del fuego, con las argénteas copas llenas del perfumado vino que traían consigo y que habían compartido con sus primos, Cástor y Pólux se disponían a comerse la porción que le correspondía a cada uno cuando Idas lanzó la siguiente propuesta:
– Ahora que la expedición ya casi ha concluido, os propongo un nuevo reto. En vez de dividir el rebaño que hemos capturado en cuatro partes, como habíamos convenido, propongo que lo dividamos solo en dos: una mitad del rebaño será para quien acabe de comer su porción de carne en primer lugar, y la otra mitad para quien quede en segundo lugar.
La curiosa propuesta de Idas pilló por sorpresa a Cástor y a Pólux, que se interrogaron con la mirada. Aunque enseguida sospecharon que su astuto primo tramaba algún engaño, no querían parecer unos cobardes y durante unos instantes guardaron silencio, dudando sobre la respuesta que debían darle.
– ¿Y bien? ¿Qué decidís? -insistió Idas.
– Me parece bien lo que propones -dijo finalmente Cástor tras considerar que, en cualquier caso, Pólux o él lograrían quedar en segundo lugar en la competición y con servarían la mitad rebaño.
– Yo también acepto la apuesta añadió Pólux-. ¿Tú qué piensas, Linceo?
Linceo sonrió en señal de aceptación.
Entonces, Idas se lanzó a devorar el contenido de plato, se tragó la carne sin apenas masticarla. Una vez que había dado cuenta de su parte, mientras Cator y Polux engullían sus respectivas porciones, Idas tomó un trozo del asado que le correspondía comerse a Linceo y se lo menó en la boca, ayudando de este modo a su hermano a terminar antes el contenido de su plato. Con aquella astuta estratagema que había pillado a los Dioscuros por sorpresa, Idas y Linceo lograron ganarles la apuesta a sus primos y, con ello, quedarse con la totalidad del rebaño.
Sin embargo, Castor consideró que Idas se había comportado deshonestamente al proceder de aquel modo, y, furioso, se apresuró a desenvainar la espada.
– Eres un tramposo! -exclamó
– Yo he sabido responder al desafío. Sois vosotros los que queréis faltar a nuestro acuerdo -dijo Idas mientras se incorporaba de un salto y dejaba que las llamas de la hoguera se reflejaran en el filo acerado de su espada.
Castor estaba fuera de sí. Idas los había engañado y ellos habían sido lo bastante necios como para caer en el ingenioso ardid. El tindárida se disponía a abalanzarse sobre Idas para dar rienda suelta a su cólera, pero Pólux, rumiando una venganza mejor, detuvo a su hermano interponiendo su cuerpo entre los dos primos.
– Detén tu cólera, hermano. Idas y Linceo nos han vencido y hemos de aceptar nuestra derrota.
Castor se quedó sorprendido al escuchar a Pólux, pero en seguida comprendió que, aunque las palabras de su hermano llamaban a la conciliación, sus ojos, llameantes de furia, decían otra cosa: ya tendrían tiempo de escarmentar a sus primos, pues siempre era mejor planear la venganza con la cabeza fría.
– Las palabras de mi hermano son juiciosas -dijo Cástor, envainando la espada-. Aunque vuestro comportamiento carece de nobleza y os habéis servido del engaño para arrebatarnos lo que nos pertenece, habéis ganado la apuesta. Vuestras son las reses, primos.
Sin poder disimular la satisfacción, Idas también guardó su espada, miró a su hermano y sonrió. Pese a la generosa compensación que Tindáreo les había ofrecido y que voluntaria mente ellos habían aceptado, no habían olvidado el agravio que les habían infligido al raptar a las leucípides y habían esperado pacientemente el momento justo para ejecutar su venganza. ¡Al fin habían logrado ajustarles las cuentas a los Dioscuros, después de tanto tiempo!
– Dado que los bueyes son ahora todos vuestros -dijo Pólux-, conducidlos vosotros mismos hasta vuestros establos. Nosotros regresamos a Esparta.
Intercambiando una de aquellas miradas con las que, desde que eran niños, se decían tantas cosas sin mediar palabra alguna, Cástor y Pólux recogieron sus enseres, montaron en sus caballos y dejaron a los afáridas brindando y felicitándose.
Mientras se alejaban del campamento en silencio, amparados por el manto de estrellas que cubría el cielo nocturno, Pólux había empezado a maquinar una estratagema para devolver la humillación que les habían infligido.
Los afáridas habían tenido un día agotador y estaban rendidos. No habían previsto que los Dioscuros se marcharían de improviso y que eso significaría que deberían manejar al nutrido rebaño únicamente entre él y su hermano. El camino que tenían que recorrer era largo y, a trechos, accidentado, y no resultaba fácil guiar a las reses y mantener unida a la manada. Al caer la noche, tras haber dedicado el día a corretear tras los animales, Idas y Linceo estaban agotados.
– Era más fácil cuando nos ocupábamos los cuatro de conducir el rebaño -se quejó Linceo, tan exhausto que apenas había cenado y hacía rato que bostezaba. -Será mejor que aprovechemos ahora que los bueyes están descansando para reposar también nosotros un poco -dijo Idas.
Junto a la fogata que habían encendido para resguardarse del frío de la noche, Idas y Linceo no tardaron en quedar se dormidos
Aprovechando la impunidad que les proporcionaban las sombras de la noche, los Dioscuros fueron hasta donde se encontraba el ganado y, procurando no hacer ruido para no alertar a los afáridas, abrieron el cercado en el que permanecían estabulados los animales y los obligaron a salir y dispersarse. Los mugidos de los sorprendidos bueyes resonaron por el valle, pero Idas y Linceo estaban tan agotados y su sueño era tan profundo que los quejumbrosos bramidos de las reses no lograron despertarles.
Una vez hubieron liberado al ganado, Cástor y Pólux se apostaron a ambos lados del camino por el que habían huido las reses y se mantuvieron a la espera. Cuando sus primos despertasen y descubriesen que el rebaño había desaparecido, les tenderían una emboscada y terminarían de darles la lección que por su necio comportamiento merecían recibir.
La aurora de rosados dedos hizo despuntar las luces del alba y cubrió con una fina capa de escarcha el valle en el que habían decidido pernoctar los afáridas. La fogata que habían encendido casi se había apagado, y el frío de la madrugada despertó a Linceo, que, aún somnoliento, se levantó para avivarla. Al ver que la cerca estaba abierta y que los bueyes habían desaparecido, se apresuró a despertar a su hermano y a contarle lo que había ocurrido.
-Es imposible que se trate de un accidente o de una casualidad desafortunada, pues yo mismo me aseguré de cerrar bien la cerca -dijo Idas.
– Alguien ha abierto el cercado y ha liberado a las reses у mientras dormíamos -reconoció el otro.
Los afáridas empuñaron sus lanzas y se dispusieron a inspeccionar los alrededores en busca de alguna pista que les permitiese descubrir al autor de la fechoría. Linceo, que gracias a su portentosa vista podía ver a través de los objetos, sospechaba de los Dioscuros y esperaba encontrar algún indicio que corroborase su intuición. Al llegar al camino por el que habían huido las reses, Linceo vio a Cástor escondido dentro del tronco hueco de un árbol y, asiendo con fuerza la lanza en alto, se acercó a él con sigilo.
Cástor, que no sabía que Linceo había descubierto su escondite, contenía la respiración esperando el momento oportuno para lanzarse al ataque. Antes de que Castor pudiera reaccionar, el afárida clavó la lanza en el tronco y ensartó con ella a Cástor, que, al sentir que el bronce atravesaba su cuerpo, aulló de dolor. Los gritos de Cástor alertaron a Pólux, que comprendió que su hermano había sido descubierto y que estaba herido.
– ¡Pólux, ayúdame…! -gimió Cástor mientras su vida se apagaba.
Pólux salió de su escondite a la carrera, se abalanzó sobre Linceo y le hundió la afilada espada en el costado hasta el ombligo. El bronce le perforó las entrañas, y Linceo, abatido, se desplomó en medio de un charco de sangre oscura mientras Idas, desde el otro extremo del camino, se apresuraba a acudir en ayuda de su hermano. Al ver que las sombras de la muerte cerraban los párpados de Linceo, Idas, arrojó con furia su lanza y alcanzó a Pólux, que cayó herido al suelo.
Presa de la ira y el dolor, Idas cogió una roca y se acercó a Pólux con la intención de rematarlo aplastándole el cráneo.
El afárida se disponía a golpear con ella al vástago de Leda cuando, envuelto en una nube roja, un majestuoso rayo se abrió paso desde los cielos y alcanzó a Idas, convirtiéndolo en cenizas.
Idas y Linceo habían muerto. Pólux estaba malherido, y aunque de la herida que Idas le había infligido manaba sangre abundante, su vida no corría peligro gracias a que gozaba de la condición de inmortal, heredada de su padre Zeus.
Al oír los gemidos de Cástor, Pólux corrió a su lado para intentar auxiliarle, pero Linceo lo había herido de muerte y Pólux apenas llegó a tiempo de abrazar a su hermano antes de que este exhalase su último aliento y su espíritu se precipitara al Hades.
– ¡Oh, Crónida! ¡Oh, padre! -clamó Pólux vertiendo abundante llanto sobre el pecho abierto de Castor, ya inerte. No permitas que mi vida continúe sin tener cerca a mi amado hermano. Concédele la inmortalidad para que podamos estar juntos, o, si lo prefieres, arrebátame el don que me concediste y déjame marchar con él. No existe gloria para un hombre privado de quienes le son queridos.
La angustiosa súplica de Pólux conmovió al Crónida, que, al presentir que los Dioscuros estaban en apuros, había viajado raudo desde el Olimpo y había llegado justo a tiempo de impedir que Idas aniquilase a su hijo.
– Hijo mío, sé que sentías un gran afecto por tu hermano, que ya camina por las escarpadas laderas del Tártaro. Ojalá pudiera mitigar tu dolor, pero ni siquiera yo soy capaz de alterar el destino hasta ese punto y arrebatarle al poderoso Hades su presa.
– Entonces despójame del don de la inmortalidad que me concediste cuando nací para que pueda reunirme con él -insistió Pólux.
Zeus no quería perder a su hijo y, pensativo, se acarició los rizos de la barba.
– Solamente hay un modo de que puedas disfrutar de la compañía de tu hermano sin que tengas que renunciar para siempre a la inmortalidad.
– Habla, pues, excelso padre.
-No puedo devolverle la vida a Cástor, pero puedes compartir tu don él. Si accedes a renunciar a una parte de tu inmortalidad, ambos pasaréis la mitad de vuestras vidas en el Hades, bajo tierra, y la otra mitad en el Olimpo, el dorado palacio del cielo. Pólux, abrazado todavía al cadáver de su querido hermano, no dudó ni por un instante en aceptar la propuesta de su padre, Zeus.
Durante mucho tiempo, gracias al pacto que Pólux había establecido con el señor de los cielos para no tener que separarse de su hermano, los Dioscuros alternaron entre la vida y la muerte para poder estar juntos. Una parte de su existencia transcurría en el brillante Olimpo, donde gozaban de la inmortalidad y vivían dichosos el uno en compañía del otro, mientras que el resto del año se veían obligados a vagar por el tenebroso Hades, convertidos en apesadumbradas sombras. Así ocurrió hasta que Zeus, conmovido por el inquebrantable amor fraternal que los Dioscuros se profesaban, se apiadó de ellos y decidió enviarlos al cielo, convertidos en dos relucientes estrellas.
Al ver a dos nuevos astros brillando en el firmamento, Poseidón, el soberano de cerúlea cabellera, creó la constelación de Géminis y convirtió a Cástor y Pólux en sus estrellas más luminosas. Conocedor del aprecio que los Dioscuros sentían por los marineros tras haber participado en la expedición de los argonautas, el dios del mar les otorgó un poder que proporcionó un nuevo sentido a su existencia: el de proteger a los navegantes, guiándolos con su luz.